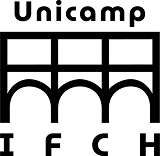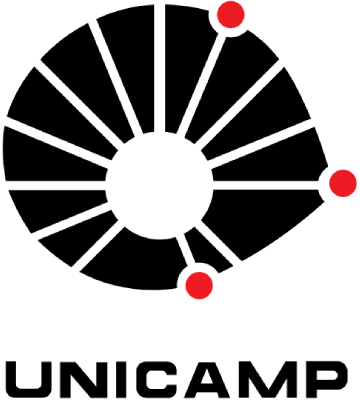Descripción del Programa
El Programa de Posgrado en Antropología Social (PPGAS) está estructurado en dos niveles, Maestría y Doctorado, y cuenta con una única área de concentración – Antropología Social – así como con cuatro líneas de enseñanza e investigación que abarcan una amplia gama de objetos y campos de estudio. Concebido de esta manera, ha sido un espacio fecundo para la enseñanza, la investigación y el debate en dominios que van desde el estudio etnográfico e histórico de sociedades indígenas y tradicionales hasta el análisis de conflictos y transformaciones del mundo contemporáneo, abordando temas como naturaleza y técnica, diferencia e identidad, cuerpo y sexualidad, género y edad, religiosidades y medios de comunicación, estado y capitalismo, poblaciones marginadas. El objetivo del Programa es formar antropólogos con la más alta competencia científica y profesional, capacitados para actuar en instituciones de educación superior, en centros de investigación, en organismos gubernamentales y en organizaciones no gubernamentales.
Creado en 1971, y siendo uno de los primeros en Brasil, el Programa de Posgrado en Antropología Social de la Unicamp ofrecía inicialmente solo la titulación de maestría – aunque ya a mediados de la década de 1970 contábamos con dos tesis doctorales defendidas y aprobadas, de autoría de los profesores Manuela Carneiro da Cunha y Luiz Mott. El doctorado como parte del PPGAS fue implementado en 2004 (la primera generación es de 2005). Antes de su creación, los profesores del programa ofrecían cursos y orientaban investigaciones en las distintas áreas del Doctorado en Ciencias Sociales, un curso interdisciplinario fundado en 1985. La ampliación del Programa con la implementación del Doctorado en Antropología Social, en formato disciplinar, representó sobre todo una integración más efectiva entre los tres niveles de enseñanza – grado, maestría y doctorado – así como la posibilidad de articular mejor las líneas de investigación en estos diferentes niveles. Además, esta integración le confiere al Programa mayor visibilidad y claridad institucional, respondiendo a las crecientes demandas de los estudiantes.
Historia del Programa
El Programa de Posgrado en Antropología Social de la Universidad Estatal de Campinas[1]
(por Mariza Corrêa)
La crisis por la que atravesó la Universidad de São Paulo fue en parte responsable de la transformación de la Universidad de Campinas, un antiguo proyecto local, en la Universidad Estatal de Campinas, a fines de los años de 1960. Con la designación de Zeferino Vaz como rector de la nueva universidad, se inició el proceso de creación de diversas facultades e institutos, así como la contratación de un gran número de docentes, muchos de ellos intelectuales perseguidos por el régimen militar. En el actual Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas, este proceso comenzó con la creación de un Departamento de Economía y Planificación Económica y Social, para el cual posteriormente fueron contratados economistas, después lingüistas, filósofos, sociólogos, antropólogos y politólogos.[2]
El filósofo Fausto Castilho, encargado por Zeferino Vaz de realizar estas primeras contrataciones, recuerda que la intención era retomar, a fines de los años de 1960, el proyecto de la Universidad de São Paulo, una universidad con docentes altamente calificados y con libertad de pensamiento garantizada. Dado el contexto político de la época, la estrategia en el área de las humanidades fue enfatizar el planeamiento con el fin de conferir un carácter más empresarial a los análisis económicos; la lingüística funcionaba como el eje disciplinar capaz de dar un carácter científico a los estudios de las Ciencias Sociales, muy mal vistas por el gobierno militar. Como consecuencia de esta estrategia de creación, varios de los primeros contratados por Fausto, que contaron con apoyo de la FAPESP (Fundación de Apoyo a la Investigación Científica del Estado de São Paulo) para realizar sus doctorados en Europa, asumieron el compromiso de cursar también clases en lingüística.
El primer contratado en el área de Antropología, Antonio Augusto Arantes, recién graduado, era instructor en la Universidad de São Paulo y describe el ambiente que se vivía en la USP en aquel momento como uno de gran efervescencia intelectual, un “clima de mucha solidaridad, de respeto mutuo, de fuerte compromiso con una causa, digamos, de modernización del conocimiento, de articulación del conocimiento con las cuestiones sociales e históricas. Un involucramiento con la dimensión social y política del trabajo del cientista social. Eso era muy fuerte, muy importante en aquella época. (...) Y la invasión de la María Antonia, la crisis institucional, generaron serios problemas para el desarrollo de este, no exactamente un proyecto, pero de este flujo de ideas, actividades y decisiones en la USP. Y fue en ese momento que Bento (Prado) me preguntó: ‘¿No quieres trabajar en Campinas, en esta universidad que no tiene catedráticos y que comenzará dentro de dos años?’ (...)” Así, poco después del desmantelamiento de la María Antonia, él partió hacia Besançon para realizar sus clases de lingüística junto al primer grupo de contratados del Instituto. La estadía en Besançon fue breve para todos — en pocos meses, cada uno empezó a seguir sus propios intereses de investigación. En el caso de Antonio, esto lo llevó a Inglaterra y a un trabajo con Edmund Leach, quien lo aceptó como alumno en Cambridge.[3]
A través de Antonio y también por una carta de Fausto Castilho, Leach conoció el proyecto de la Unicamp y se lo mencionó a Peter Rivière, orientador de la tesis de Verena Martinez-Alier, fue quien a su vez comentó el asunto con su colega Peter Fry, entonces profesor en el University College of London. En algún momento, los tres, Antonio, Verena y Peter se reunieron para planear su llegada a Campinas. Verena cuenta que vino a Brasil porque no podía volver a Cuba, donde había realizado su investigación de doctorado; Peter cuenta que vino porque no podía regresar a África, donde hizo el suyo.[4] Los tres se encontraron en el consulado de Brasil, ya que el cónsul Ovídio de Mello también estaba encargado de buscar posibles docentes para la nueva universidad, y hoy recuerdan con humor aquella situación delicada en la que cada uno trataba de percibir las tendencias políticas de los otros, en un momento en que Brasil era más conocido en el exterior por su dictadura que por sus universidades.[5]
Los tres comenzaron a dar clases para la primera generación del grado en Ciencias Sociales en 1970 y, ya al año siguiente, fueron encargados por Fausto Castilho de iniciar el programa de posgrado. Como el grupo era muy reducido, recurrieron con frecuencia a profesores visitantes y docentes de otras áreas, lo que hizo que el programa tuviera en sus inicios no solo un diálogo con colegas de otras disciplinas, sino también una exposición significativa de los estudiantes a una amplia variedad de orientaciones teóricas traídas por los invitados.[6] No obstante, la característica distintiva del programa fue indiscutiblemente la influencia de la antropología británica, aportada por sus fundadores. Peter y Verena también recuerdan su proceso de aprendizaje sobre la realidad brasileña al llegar al país, tanto en la reelaboración de los programas de las clases, que pronto percibieron como muy alejados de los intereses de los estudiantes, como en el desarrollo de sus propias investigaciones en Brasil. El trabajo de Peter en África lo llevó a interesarse por la umbanda: “Al principio, comencé a estudiarla no solo porque representaba un desafío en mi intento de descifrar la cultura brasileña, sino también porque pensé que podría tener una importancia política análoga a la que tenía la religión tradicional del pueblo shona, que había estudiado en Zimbabue.” Sin embargo, las conclusiones a las que llegó lo acercaron más a las de un antropólogo brasileño que a las de su propio estudio anterior: “... percibí la umbanda no como una resistencia a la cultura dominante, sino como la sacralización de un aspecto fundamental de toda la cultura brasileña: ella me mostró la legitimidad del malandro, de la picardía y del favor.”[7] Fue a partir de su trabajo con las religiones que él inició una investigación pionera sobre la homosexualidad[8] y mantuvo su diálogo con los colegas del Museo Nacional, institución a la que se trasladó en 1983.
Verena, quien había iniciado su trayectoria en la Antropología con un estudio sobre “actitudes raciales y valores sexuales”, continuó promoviendo estas líneas de investigación en la maestría y las primeras tesis que dirigió abordaban cuestiones de género, o de familia, y de relaciones raciales.[9]
El diálogo de los recién llegados con los colegas del Departamento de Ciencias Sociales, del Departamento de Lingüística y del de Economía no estuvo libre de conflictos. Peter recuerda su sorpresa, como joven profesor, frente a las grandes teorizaciones que encontró al llegar. Y poco después: “Todos eran chomskianos o levistraussianos; venían de Chicago o de Míchigan y traían referencias mucho más amplias que las mías. Pero eso fue muy bueno, porque me vi obligado, si no a leer, al menos a intentar entender a Poulantzas, Althusser... Cuando salió el libro de E. P. Thompson (Miseria de la teoría), me sentí reivindicado después de tanto sufrimiento. Incluso teoricé sobre el tema: como el portugués es una lengua de uso muy restringido, se traduce mucho. Por ejemplo, leí Vigilar y Castigar en portugués mucho antes que mis amigos en Inglaterra... De cualquier modo, como no podíamos competir con el discurso barroco elaborado de los otros, insistíamos más y más en el trabajo de campo (...) Nos escandalizábamos, Verena y yo, con el desconocimiento de la sociedad brasileña en todos los niveles. Y por eso éramos llamados de empiristas por nuestros colegas de otras disciplinas.[10]
Además del énfasis en la investigación empírica, otra vertiente importante desde el inicio en la formación de los estudiantes del Programa de Posgrado en Campinas fue la relación de la Antropología, no con la Lingüística, como era de esperarse, dado el contexto de su creación, sino con la historia.
El trabajo de Verena con mujeres que trabajaban en las plantaciones de caña de azúcar en Campinas fue decisivo para la implementación de esa influencia, como ella misma recuerda. “A medida que iba recogiendo historias de vida y trabajando con documentos históricos para establecer una continuidad entre los años 1980 y los años 70 en Campinas, fui comprendiendo de qué se trataba realmente. No se trata solo, en abstracto, de intentar introducir una perspectiva histórica en la Antropología — una Antropología que era realmente ahistórica en aquella época, funcionalista —, ni tampoco de añadir una especie de introducción histórica después de realizar el típico estudio de caso, sino de introducir la dinámica histórica mediante el análisis de los sujetos y las sujetas que hacen la historia. Entonces, en ese momento, Peter Worsley me dijo una frase que me pareció excelente, porque resume muy bien el problema. Él dice, con toda razón, que convencionalmente la Historia cuenta eventos, hechos, sin personas. Ocurren batallas, revoluciones, etc., pero no hay sujetos — salvo en algunos historiadores como E. P. Thompson, E. Hobsbawm y los marxistas. Mientras que la Antropología ha escrito interminablemente sobre personas sin historia. Entonces, la cuestión es juntar la historia con los sujetos.”[11] Esta perspectiva fue reforzada por la creación, más tarde, de un Departamento de Historia en el Instituto y por la influencia recíproca entre ambas disciplinas en el panorama más general de la investigación en Ciencias Humanas.
El número reducido de integrantes del grupo en sus inicios llevó a algunas gestiones para la contratación de otros antropólogos: Roberto DaMatta se incorporó al programa como profesor visitante durante sus dos primeros años, así como Francisca Vieira Keller, ambos del Museo Nacional; Roberto Cardoso de Oliveira fue invitado, cuando estaba decidiendo si permanecería en el Museo o iba trasladarse a Brasilia, pero el grupo comenzó a crecer con la contratación de algunos exalumnos de los nuevos programas, de Campinas, del Museo Nacional, de la UnB o de la USP. Esto reforzó la tendencia, ya observada antes, de una mayor circulación de antropólogos entre los programas de posgrado, lo cual, además de señalar una situación novedosa en el contexto universitario brasileño, parece sugerir también el fortalecimiento de un campo común de actuación. En la constitución de este campo han sido importantes tanto las iniciativas institucionales como los debates intelectuales.
Más allá de los debates internos de cada programa, o de los que ocurrían entre los programas y sus instituciones vecinas, existía también un diálogo constante entre los distintos programas, aunque parcial. Es decir, las discusiones rara vez involucraban a los programas como un todo, sino los representantes de determinadas áreas — de estudios indígenas, de la cuestión agraria, de relaciones de género, de la cuestión urbana etc. Estos diálogos fueron también reforzando las distintas áreas de investigación desarrolladas a lo largo de estos años, creando grupos de trabajo que muchas veces desbordaron los límites institucionales de las universidades.
Peter Fry recordó la importancia que los análisis de Roberto DaMatta tuvieron para él, en la comprensión de la realidad brasileña; Antonio Arantes recordó el impacto de la defensa de tesis doctoral de Roberto Cardoso de Oliveira, mientras él terminaba su carrera en la USP – y las relaciones entre los docentes del programa de Brasilia y los del Museo Nacional ya han sido mencionadas. Fue también a partir de una alianza entre profesores de los programas de Campinas y São Paulo que la Asociación Brasileña de Antropología (ABA) retomó sus actividades a fines de los años de 1970.[12] Esta apertura del campo institucional de cada programa hacia una actuación más amplia en el ámbito de la Antropología brasileña llevó inevitablemente a una intensificación del diálogo entre diferentes tendencias de la Antropologá. Como afirma Peter Fry: “Cuando Manuela (Carneiro da Cunha) llegó con una carta de Lévi-Strauss, Verena y yo, que solo conocíamos la Antropología social británica, quedamos impresionados. Pero de esa conversación resultó algo interesante...”.[13]
La conversación continúa, ahora con un número mucho mayor de interlocutores, pero, aquí, solo es posible recuperar una parte de ella, la que tuvo lugar en el momento inicial de constitución de ese campo.
[1] Reproducimos aquí parte de un ensayo más amplio de Mariza Corrêa sobre la formación y consolidación del campo de la Antropología Social en Brasil. Ver: CORRÊA, M. (1995): “A Antropologia no Brasil (1960-1980)” In MICELI, Sérgio. História das Ciências Sociais no Brasil, vol. 2. São Paulo: Editora Sumaré (pp. 65–72).
[2] Sobre la Universidade Estatal de Campinas, ver ADUNICAMP (1991). Adunicamp – em defesa da universidade. Campinas: Ed. da Unicamp. N.E.: sobre los años iniciales de la Unicamp, ver también GOMES, Eustáquio (2006). O Mandarim – História da Infância da Unicamp. http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/indice-mandarim
Debo los esclarecimientos sobre la Unicamp a finales de los años de 1960 y comienzos de los de 1970 a Fausto Castilho, André Villa Lobos y Luiz Orlandi, a quienes agradezco las largas horas de conversación. El Instituto de Filosofía cuenta actualmente con cinco departamentos (Antropología, Ciencia Política, Sociología, Filosofía e Historia); los antiguos departamentos de Economía y Lingüística se transformaron, respectivamente, en el Instituto de Economía y el Instituto de Estudios del Lenguaje.
Lo que Fausto define hoy como una estrategia fue, sin embargo, percibido por algunos actores de la época como un proyecto en el cual, como afirma Antonio Augusto Arantes, “la lingüística aparecía como la disciplina que articularía teóricamente a las demás”. (Entrevista concedida a Cíntia Ávila de Carvalho. Ver: CARVALHO, Cíntia A. de (1990): “Sobre a Antropologia na Unicamp”. Campinas: Unicamp, mimeo). N.E.: Actualmente, el Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas cuenta con seis departamentos: a los ya mencionados se suma el Departamento de Demografía, formado por docentes provenientes de los departamentos de Antropología y Sociología y con una relación muy estrecha con el NEPO – Núcleo de Estudios de Población – Unicamp.
[3] El estructuralismo comenzaba a llegar a las universidades brasileñas y, aunque había leído Las estructuras elementales del parentesco con Ruth Cardoso y debatido el tema con Bento Prado, Antonio estaba más familiarizado con autores ingleses, ya que había sido monitor de Eunice Durham en seminarios sobre Malinowski, Firth y Radcliffe-Brown. “Creo que uno de los momentos clave en mi formación fue Repensando la Antropología, de Leach, donde hace una crítica a la Antropología taxonómica y clasificatoria y propone, en términos empiristas, por así decir, una comprensión estructuralista de las prácticas sociales.”
Antonio regresó a Brasil para defender su maestría en la USP, pero su tesis de doctorado la presentó en Cambridge. Ver: ARANTES, A. A. (1975): A Sagrada Família. Campinas: Cadernos do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (5), Unicamp; ARANTES, A. A. (1982): O trabalho e a fala. São Paulo: Kairós.
N.E.: Próximamente, O Trabalho e a Fala estará disponible en línea en la página del PPGAS – Unicamp, como segundo volumen de la colección “50 e tantos”, bajo el sello PPGAS – Unicamp AVAKUAATY.
[4] Ver: FRY, Peter (1975). Spirits of Protest. Cambridge University Press; y MARTINEZ-ALIER, Verena (1974). Marriage, class and colour in nineteenth-century Cuba – a study of racial attitudes and sexual values in a slave society. Cambridge University Press. El volumen de Verena fue reeditado por The University of Michigan Press en 1989. N.E.: existe una versión en español — Racismo y sexualidad en la Cuba colonial — publicada en 1992 en Madrid por Alianza Editorial. El libro de Peter fue publicado en la colección mencionada “50 e tantos” del PPGAS – Unicamp AVAKUATY. El libro de Verena será publicado próximamente en la misma colección.
[5] Peter y sus colegas gustan también de contar una anécdota que él registró en Para inglês ver: “Desde el inicio me enfrenté a una ‘realidad’ que me fue difícil de comprender, desde la aduana hasta la universidad. Me sentí un poco decepcionado con la comida, pues, diariamente, en los restaurantes de Campinas, devoraba bistecs, arroz, frijoles y ensalada. Me parecieron tanto los restaurantes como la comida muy poco diferentes a los europeos o africanos y sospeché que mis amigos me estaban ocultando la ‘verdadera’ cultura culinaria brasileña, aquella que la distinguiría de todas las demás culturas. En mis andanzas por la ciudad había visto un restaurante abierto, con mostrador y vitrales móviles, que me pareció tan ‘diferente’ que sólo podía ser el locus del verdadero plato nacional. Informé a mis amigos de mi descubrimiento, aproveché para criticarlos por haberme llevado siempre a lugares de cultura ‘importada’ y los invité a acompañarme al local en cuestión. Era una tienda de comida china.”
FRY, Peter (1982). Para inglês ver. Identidade e política na cultura brasileira. Rio de Janeiro: Zahar.
[6] Fueron profesores visitantes del Programa, entre otros, Carmelo Lisón-Tolosana, Juan Martinez-Alier, Daniel Gross, Richard Price, Robert Shirley, Diana Brown, Mário Bick, Hélène Clastres.
[7] Cf. FRY (1982: 13).
[8] Ídem.
[9] Ver el artículo de Verena Martinez-Alier (1973): “Cor como símbolo de classificação social”, en Revista de História (96), São Paulo, y la introducción a la segunda edición de su tesis doctoral (1989).
[10] Peter Fry, entrevista del 25 de diciembre de 1991.
Verena confirma las palabras de Peter: “Recuerdo (...) que las discusiones eran absolutamente surrealistas (...) porque los conceptos eran interminablemente tratados, observados, discutidos, repensados y reinterpretados. Y mi reacción siempre era: ‘¿Vamos a ver qué dicen las personas, no?’ Y creo que no fue un error insistir. (...) Mao dijo una vez (...), creo que en aquel texto sobre la estructura de clases en China: ‘No tiene derecho a hablar quien no investiga’. Y eso, dentro del ambiente político general, para mí fue una especie de carta de ciudadanía.” (Entrevista del 24 de septiembre de 1990). Es difícil, hoy, recuperar el debate interno de aquellos años, ya que no se publicó ningún texto programático. Pero la percepción de los estudiantes del Programa, si no me equivoco, era que existía un determinismo teórico por parte, principalmente, de los economistas, que se oponía a la visión de los antropólogos, expresada por Verena y Peter: que era necesario conocer lo que pensaban los agentes de la historia. De algún modo, reeditábamos la polémica Willems–Florestan en nuevos términos — pero en ese punto, Florestan ya era un ícono de la resistencia al régimen y era leído en esa clave. De ahí, quizá, la afinidad entre el estructural-funcionalismo de los antropólogos, sus estudiantes en la USP, y los profesores de la Unicamp.
[11] Peter Worsley fue uno de los profesores visitantes del Programa. Conviene recordar que el diálogo tuvo lugar algunos años antes de que la Nueva Historia comenzara a llegar a las librerías. Para los resultados finales de la investigación, ver: STOLCKE, Verena (1986). Cafeicultura – homens, mulheres e capital (1850–1980). São Paulo: Editora Brasiliense. La reseña de José Graziano da Silva sobre este libro (“Café amargo”) y la respuesta de Verena (“O povo na história”), publicadas en la Revista Brasileira de Ciências Sociais, nº 3 (1), de febrero de 1987, explicitan, años después, algunos de los puntos de aquel debate interno.
[12] En la elección del bienio iniciado en 1980, Eunice Ribeiro Durham fue elegida presidenta de la Asociación; el secretario fue Antonio Augusto Arantes y el tesorero Peter Fry.
[13] Sería imposible reconstruir, en los límites de este trabajo, todas las pequeñas relaciones implicadas en esas idas y vueltas de antropólogos entre programas: parte por casualidad, parte por las circunstancias de sus trayectorias personales, Antonio Augusto Arantes no fue a Harvard a hacer su doctorado dentro del convenio con el Museo Nacional; Carlos Rodrigues Brandão dejó Brasilia, donde defendió la primera tesis de maestría del programa, para venir a Campinas, y así sucesivamente.